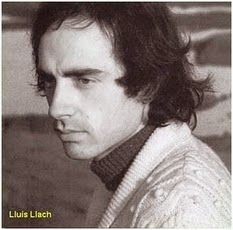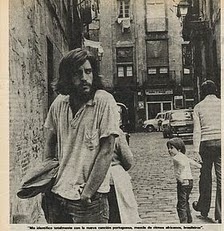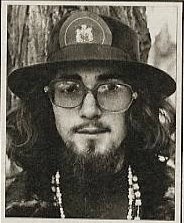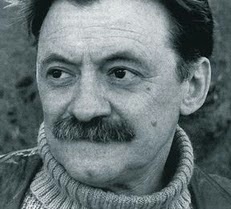Aquel lunes por la tarde, a eso de las cinco y media, una mujer se desespera en la única parada de taxis que hay a la salida de la estación de Villaverde Bajo. En la mano, al sol, centellea el plástico de una pequeña botella de agua mineral de la que bebe pequeños tragos. No puede parar quieta: pasea arriba y abajo a lo largo de la acera. A esas horas, la salida de los colegios convierte en un embudo las autovías de acceso; aún así no le queda otra opción, lleva un año comiendo de encargos como el que tiene que entregar esa tarde con la urgencia de siempre.
Para echarle pimienta a la cita, ese lunes (precisamente ese lunes) hay huelga de trenes de cercanías. En medio del atasco le dice al taxista que pare. Sale tan trompicada del coche, que está a punto de meterse bajo las ruedas de un autobús que pasa por su lado. En esta ocasión (a pesar de la prisa) se vuelve para ver la cara del conductor. Si hay una cosa en el mundo que no soporta es que la insulten. Por mucho menos, por una simple mala mirada, más de una vez ha pateado, fuera de sí, carrocerías, puertas y llantas. Lleva la rabia en la sangre desde que la vida la empujó a vivir tan lejos: en este clima y en este ambiente, seco y crispado en todos los sentidos.
Pero en esta ocasión se controla. Tiene tan sólo el tiempo justo para echar a correr y llegar en cinco minutos, los que faltan para que se cierren las verjas del Botánico.
Sin detenerse, desoyendo la voz del funcionario de uniforme, salta por encima del torno. Sus piernas vuelan en el otoño lluvioso de la tarde; se le sale una sandalia, vuelve a por ella, la recoge, se quita la otra; ni siquiera se entera que el suelo está mojado. Cuenta dos, tres, cuatro cruces de parterres gigantes. Gira a la izquierda. Se sabe de memoria el pasillo de las plantas aromáticas: lavanda, romero, tomillo…
Le falta el aliento cuando llega al lugar convenido. En el segundo banco de piedra, al pie de un inconfundible flamboyant caribeño, hay alguien sentado.
–Dios… al fin llegas –dice, nervioso, un individuo desaliñado de unos cuarenta y tantos años.
–Lo siento –susurra ella intentando que no suene a disculpa.
Tras unos instantes de incómodo silencio, el tipo le ofrece un cigarro que ella rechaza. En su lugar, mientras él hace chispear el mechero, bebe un sorbo de la botella de agua; los dos necesitan calmarse. Después, la mujer desliza el sobre a ras del banco hasta el borde del vaquero, donde el muslo del hombre se junta con la piedra.
–¿Está todo?
–Todo –responde de inmediato.
A pesar de haber repetido esa escena decenas de veces, todavía no comprende ese empeño ciego que tienen algunos hombres… esas ganas de ver su dolor reflejado en el espejo de un pozo negro (cada vez más hondo e irreversible) del que ya lo intuyen casi todo.
–¿Dónde las has hecho...? –pregunta el tipo pasando las fotos como un niño que cambia cromos de fútbol repetidos.
–¿Qué más da? –corta la mujer aparentando la frialdad que siempre le falta.
–Conozco este antro –dice él.
Ella se encoge de hombros y hace una mueca de hastío. Enseguida, temiendo que con todo aquel tobogán amargo su esfuerzo sea borrado y olvidado, pregunta con rapidez por lo suyo. La respuesta tarda unos pocos segundos, demasiados para quien vive con lo justo.
–Ya lo tienes en la cuenta que me pasaste –susurra el individuo sin desclavar los ojos de una de las fotos donde un letrero de neón (con la palabra Pul_arcito) brilla, en la noche, con la ge colgando apagada.
A la mujer le importa un pimiento quienes son estos sujetos que llegan hasta ella dejando una voz atormentada en el contestador de su móvil. Pero, como siempre, a la salida de allí, cuando se cruza con las secuoyas y vuelve la cabeza, camina mucho más deprisa… como huyendo. Más deprisa aún que aquella vez en la que tuvo que levantarse como un resorte para que un cliente –en medio de la desesperación– entendiese que había puesto la mano donde nunca sería bien recibida.
Traspasados los tornos de la entrada, el recuerdo reciente de otro rostro desencajado que tampoco pudo con tanta angustia, la hace apretar el paso. Un pálpito –algo que le brinca en el pecho– le dice que ya no está para asistir a determinada clase de finales fatalmente intuidos.
La fatiga asfixiante le llega al cabo de unos metros. Se para. Da un trago de la pequeña botella de plástico y luego va dejando rebotar la mano muerta por los barrotes de la verja en busca de aquellos ojos caídos que ha dejado fijos -del otro lado- en las hojas del suelo. Le tiene pavor a esa expresión que ya conoce de otras veces. Con la práctica, sabe ya mucho de vidas cubiertas de líquenes que, como cipreses solitarios, se citan con ella por esos caminos botánicos que mueren en Atocha.
En esta ocasión, la intuición no le falla. El sonido inconfundible de un disparo la sobresalta al pie de la Cuesta Moyano. Sólo entonces se da cuenta que está cruzando sin mirar. Con el semáforo abierto para los coches.
Se oyen dos o tres pitidos. Alguien saca la cabeza por la ventanilla y le grita algo. «Vete a la mierda», masculla arrastrando la erre entre un rechinar de dientes.
Esta vez, tampoco puede quedarse: sólo desaparecer de allí, cambiar de aires, retorcer con rabia la pequeña botella de plástico hasta volverla un churro...
Codorníu.
(Caminos que mueren en Atocha. Del libro "Reflejos en la pared de un vaso")
.
.
 No es esto compañeros, no es esto
No es esto compañeros, no es esto