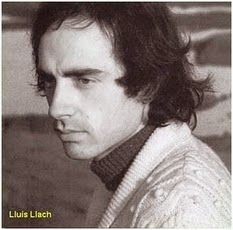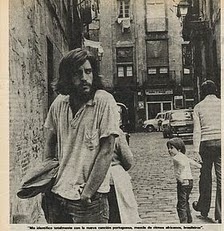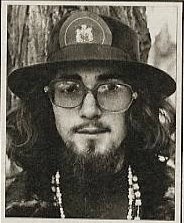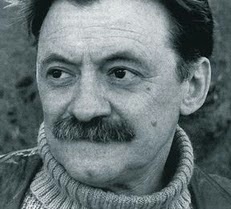El final de la guerra me pilló en Guadalajara. Tuve unos días de permiso y al volver, ya no estaba mi brigada en la Casa de Campo. Cuando di con ellos, ya intuí que nos aguardaba lo más duro. A los que venían de las trincheras daba pena verlos, pues se les caía la carne en pedazos del frío. Allí estuvimos varios meses, hasta que un día nos mandó formar el comandante y dijo que nos deshiciésemos de cualquier papel, signo o emblema comprometedor que lleváramos encima.
Cuando estuvimos listos, salimos en columna andando hacia un punto donde teníamos que entregarnos. No escribo nada más de esta parte de mi vida, porque de aquellos momentos hay suficientes fotos por las hemerotecas para saber de la desmoralización que nos aplastaba.
Al llegar a Teruel, fuimos concentrados todos en la plaza de toros, donde aguardamos la llegada de un militar del ejército de Franco, que entre burlas del tipo: "Aquí no falta pan para nadie", o "Rojillos, ahora os repartiremos unas cuartillas para que nos pongáis dónde estabais cuando empezó la guerra", nos recordó por un megáfono que éramos los perdedores.
Cuando estuvimos listos, salimos en columna andando hacia un punto donde teníamos que entregarnos. No escribo nada más de esta parte de mi vida, porque de aquellos momentos hay suficientes fotos por las hemerotecas para saber de la desmoralización que nos aplastaba.
Al llegar a Teruel, fuimos concentrados todos en la plaza de toros, donde aguardamos la llegada de un militar del ejército de Franco, que entre burlas del tipo: "Aquí no falta pan para nadie", o "Rojillos, ahora os repartiremos unas cuartillas para que nos pongáis dónde estabais cuando empezó la guerra", nos recordó por un megáfono que éramos los perdedores.
Después de rellenar aquel documento, nos dejaron ir provisionalmente; aunque teníamos que presentarnos en otro campo de concentración en Madrid, que era el lugar que yo había puesto en el papel. Mi cuñado, que le había pillado segando el golpe militar y se había incorporado a una columna de milicianos, ya había tomado la decisión de marcharse a Galicia como fuera. Decidí acompañarle 40 kilómetros hasta Villalba, atravesando toda la Casa de Campo a pie. No había otra posibilidad: el tren estaba inutilizado por los bombardeos, con todas las vías retorcidas y levantadas.
Por el camino encontré una pluma estilográfica y, con mucha paciencia, probé a ir borrando el documento que llevaba encima desde Teruel. Conseguí hacer una obra de arte minuciosa y logré cambiar la palabra Madrid por Lugo. Ahora pienso que tuve que hacerlo muy bien; porque luego pasé todos los controles, que fueron muchos, y coló.
En uno de ellos, se nos unió un desconocido con el que fuimos charlando sobre todas las penurias que llevábamos acumuladas. Como no teníamos confianza, le dijimos sólo que la guerra nos había pillado segando y que, aunque llevábamos dinero republicano no nos servía para nada, como era verdad. El hambre (hay que sentirla para comprender lo que es) ya nos tenía medio desfallecidos, porque nadie nos vendía una barra de pan con nuestro dinero. Aquella persona se compadeció de nosotros y nos dio medio duro: dos pesetas y cincuenta céntimos en monedas franquistas. Muchas veces he deseado poder encontrarme con él para agradecérselo con creces, pero nunca le volví a ver, la vida tiene esas cosas. Alguien o algo se lo habrá devuelto como se merece. Gracias a aquel dinero fuimos comiendo pan hasta llegar a casa de mi hermano, a Lugo, quinientos kilómetros.
No recuerdo bien los días que tardamos en llegar. Hubo tramos del trayecto en los que podíamos coger trenes; sin embargo, cada equis kilómetros nos hacían bajar muchas veces para llevarnos a cuarteles de la Guardía Civil, donde nos tomaban declaración. Cuando nos dejaban en paz, habíamos perdido ya el transporte y teníamos que esperar a otro, que no sabíamos cuando pasaría. Fueron muchos días durmiendo por los andenes.
No recuerdo bien los días que tardamos en llegar. Hubo tramos del trayecto en los que podíamos coger trenes; sin embargo, cada equis kilómetros nos hacían bajar muchas veces para llevarnos a cuarteles de la Guardía Civil, donde nos tomaban declaración. Cuando nos dejaban en paz, habíamos perdido ya el transporte y teníamos que esperar a otro, que no sabíamos cuando pasaría. Fueron muchos días durmiendo por los andenes.
Al final, llegamos a la aldea. Cantidad de gente se acercaba los primeros días para preguntar por sus familiares. Era un goteo continuo: venían de muchos lugares a la redonda gentes de lo más dispar. Para ellos, yo era mucho más que una carta o un correo personal, ya que durante tres años la comunicación había estado interrumpida. Pero aquello no fue fácil. Yo había cosas que no podía contar; sobre todo una clase concreta de malas noticias. Imaginad: parejas que se rehacen con nuevas personas, mientras las mujeres seguían aguardando a maridos que posiblemente no volverían.
Lo que faltaba para terminar el año 39 y todo el año 1940 lo pasé en casa de mi hermano cavando monte para ganar tierra cultivable. En esta zona se seguían cosechando únicamente patatas, maíz, centeno, avena, nabos… A nosotros se nos ocurrió sembrar trigo, que por los alrededores no se veía y estaba muy cotizado. Fue una idea excelente, pero un trabajo muy duro. Me sangraban las manos, y todas las noches tenía que desinfectarme las heridas con vinagre; aunque luego nos pagaron el trigo muy bien y pudimos ahorrar algún dinero tras la venta de lo que nos sobraba.
Sin embargo, yo no le veía futuro a mi vida en el mundo rural (nunca lo había visto), y decidí volver al Madrid de mi juventud que, en el fondo, era lo que mejor conocía. Así que por medio de mi hermano, que había trabajado mucho para el alcalde (un cacique de la zona), obtuve un salvoconducto para circular por todo el territorio nacional; y en 1941 regresé a la Capital, para entregarme de nuevo a mi suerte.
Lo que faltaba para terminar el año 39 y todo el año 1940 lo pasé en casa de mi hermano cavando monte para ganar tierra cultivable. En esta zona se seguían cosechando únicamente patatas, maíz, centeno, avena, nabos… A nosotros se nos ocurrió sembrar trigo, que por los alrededores no se veía y estaba muy cotizado. Fue una idea excelente, pero un trabajo muy duro. Me sangraban las manos, y todas las noches tenía que desinfectarme las heridas con vinagre; aunque luego nos pagaron el trigo muy bien y pudimos ahorrar algún dinero tras la venta de lo que nos sobraba.
Sin embargo, yo no le veía futuro a mi vida en el mundo rural (nunca lo había visto), y decidí volver al Madrid de mi juventud que, en el fondo, era lo que mejor conocía. Así que por medio de mi hermano, que había trabajado mucho para el alcalde (un cacique de la zona), obtuve un salvoconducto para circular por todo el territorio nacional; y en 1941 regresé a la Capital, para entregarme de nuevo a mi suerte.
(Continuará...)
Pepe, padre.