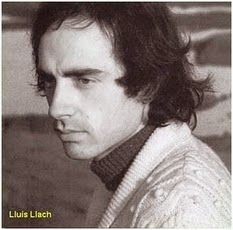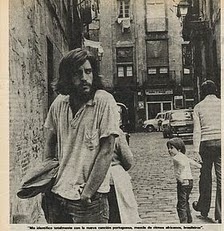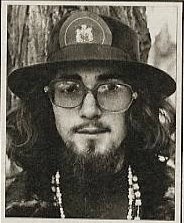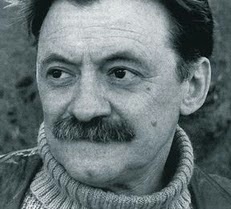"El
problema no son los pensamientos, sino el hecho de creer que son míos".
De la mano de Saleta, recorro el dulce laberinto. Se acabó aquello de mezclar extravagancias de la vida secreta, la privada, o la íntima. Aquel "gris pena" que veía en las ojeras de Lavapiés ya no impulsa mis velas en busca de las Ítacas ni proyecta singladuras navegando en lo externo.
Cada día, un acto tan sencillo como es abrir los ojos supone la entrada a un cine para consumo interno. La pantalla es la misma que en la sesión de noche: la mente impersonal donde todo sucede. Pero, de aquella jaula, aún queda en la pared el clavo inútil; y, en lugar de un personaje del celuloide, sigo creyéndome un espectador sentado en el patio de butacas. Al menos, esos recuerdos me quedan de aquellas últimas charlas con Saleta en la terraza del Achuri, mientras no paraba de hablarme sobre la bondad inocente de lo inesperado, o la "manifestación" global donde encaja el sol de estos inviernos imperfectos.
No puedo evitar, sin embargo, que un sabor a ceniza y desencanto hormiguee en mis labios desde dentro. A la boca me viene una escena de la película Matrix en la que uno de los protagonistas, Cifra, está comiendo un filete que sabe que no existe.
Cifra prefiere vivir en la ignorancia, porque esta es la única felicidad que conoce.
Intento que no sea mi caso.
Codorníu.