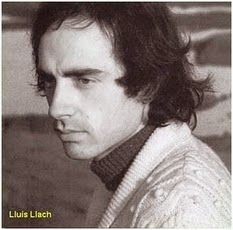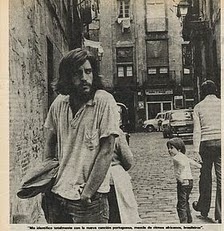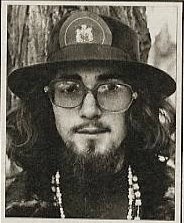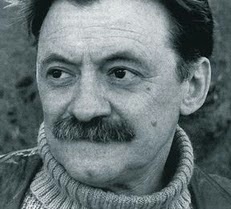Una tarde más, como Sísifo, el que más y el que menos debe volver a empezar desde la salida con movimientos sencillos, mecánicos; precisos por memorizados... repetidos.
No se necesita una especial atención en dar sorbos de una pequeña taza de ribeiro; hacer como que se está ensimismado (o estarlo), mirar a través de los cristales
que dan a la calle, ver pasar a la gente, ver pasar a la gente, ver
pasar a la gente...
Chumpéter pasa muchas
horas del atardecer en la pulpería, hasta que cierro.
Le da tiempo a pensar, a soñar que viaja al contrario de toda esta locura, a retener
escenas para cuando llegue a casa, por la noche... y pueda crear, sobre la
almohada, otros mundos auténticamente libres: no tanto porque lo sean, sino precisamente porque los personajes dudan (y mucho) de serlo.
A unos metros, de espaldas a
las mesas, un puñado de funambulistas anónimos -inalcanzables si no caen-, desfilan ante él y ante mí por el alambre de la barra. No se ve por aquí la típica clientela estable que
viene a jugar la partida; por tanto no hay pesados ni otros depredadores, que
peguen voces. Es tarde, tan solo una mujer permanece
en el local, ocupando una mesa situada en la pared opuesta frente por frente a Chumpéter. A
su espalda, colgado, un salvavidas náutico da costa da morte mira por encima del hombro femenino.
Es un Polifemo que conoce de memoria cada veta de las maderas, que observa su
avance, que valora cuánto le queda a cada una para rajarse...
Unos palmos por
debajo, la mujer remueve los hielos del cubata con un dedo, única parte de su
cuerpo que parece dispuesta a seguir adelante. Recala allí, cada tarde, fatigada tanto
por lo que deja atrás como por todo aquello que puede que la esté aguardando. La
imaginación es libre, no en vano es un delirio. Chumpéter también especula acerca de si ella
tendrá luz en su casa, porque a él le cortaron la corriente hace unos meses.
Tras el primer cruce de miradas, aparentemente se olvidan uno del otro y ambos
regresan a lo suyo y yo a lo mío. Por la acera, al otro lado del cristal, pasa cada vez menos gente.
Poco antes de irse, la mujer echa una ojeada al reloj de
pulsera y, como si fuese tarde, alza la mano pidiéndome la cuenta un par de veces muy seguidas. Entremedias da
un trago largo, muy largo; y apenas un instante después, remata de golpe lo que queda
en el fondo del vaso: es entonces, esa vez, con el vaso aún bajando de sus labios, cuando se produce la segunda ocasión en que se cruzan sus miradas. Mientras espera la vuelta (tardo a propósito), saca del bolso un bolígrafo y garabatea
algo en una celulosa que coge del servilletero de plástico. Al levantarse, amasa
con las yemas de los dedos la típica forma redonda. Leo la mirada de Chumpéter, ya próxima la hora de cierre: teme que la barra al suelo con mi pulso de
pértiga y talco. Por eso, disimulando ir al servicio, cruza entre las mesas y se
abalanza sobre la bolita en cuanto la mujer sale por la puerta.
Nadie ha subido nunca a su casa salvo yo, que no sé por qué me siento culpable de sus borracheras; por
tanto, es imposible que alguien sepa de la existencia de su panel de “escamas”, como gusta llamarlas. Chumpéter colecciona rayajos que otros hacen en servilletas para
matar el tiempo; luego las pincha en la pared del salón donde tiene ya más de ciento
cincuenta. Así, encadenando una ocasión con otra, va solapando aquellas piezas
de colección sobre un enorme panel casero, hecho a base de semipodridos corchos
escolares que recogió -antes de jubilarse- por los cubos de basura de los colegios.
Esta vez, se tropieza con unos números formando un serial
aleatorio de telefóno y un nombre de mujer escrito con una letra picuda y
rápida. Un pálpito le dice que no son unos trazos abandonados sin propósito. Su
lectura ha sido tan inevitable como la duda que tiene ahora sobre si ha leído
lo que ha leído; sin pensarlo más, hace de nuevo un ovillo con la
celulosa y la echa a rodar hacia donde estaba antes, junto al vaso del cubata
vacío. Ni se para a mirar hasta dónde la lleva la inercia, su mente se ha
quedado bastante más arriba, en el techo, colgada de un sí pero no inaccesible.
De regreso
a la mesa, intenta que se le olvide; pero según van pasando los minutos,
descubre que sucede lo contrario; su maldita cabeza de jubilado siempre
recuerda lo que no quiere. La imagen del olmo seco de Machado le tienta con
fuerza a levantarse. Chumpéter me mira antes
de reojo. Más de una vez, he mostrado extrañeza por su conducta ¿Para qué quieres esas bolitas arrugadas?,
le dije un día. A un rey del alambre como yo no hay nada
que se me escape, pero soy cauto y si no me contestan una vez ya no pregunto... es la última. Me dejo llevar por el cansancio, y confío en el buen hacer de mi codo que sabe deslizarse hasta el sitio de la barra
donde se ancla con el punto de encaje.
Intentando hacer el menor ruido posible, casi de
puntillas, Chumpéter cruza el local de nuevo y, con disimulo, busca
la servilleta que lanzó hecha una bola hace escasos minutos. La mirada repta por
el suelo con avidez en todas direcciones. Cuando al fin se agacha, su mente ya
ha señalado al gurruño que le parece más probable. Tiene que ser esta, repite, repite, repite... Olvida -con la prisa- decirme adiós. Al salir, se da cuenta; dice un Adiós desde la puerta, justo cuando termina de sonar un fado de Teresa Salgueiro.
Por el camino, Chumpéter mantiene el puño cerrado en torno a la
bolita; ni siquiera es consciente que está nervioso, que va apretando el paso. Al
entrar en su casa, cuando va a estirar la servilleta, se detiene. Siente que
aquello merece un ceremonial: la colocaría en el mejor sitio del corcho. Entonces
cambia dos o tres “trofeos”, desplaza los más antiguos, y crea un espacio
amplio, en el centro del panel. Después, enciende un cigarro, aspira, exhala… aspira,
exhala… Se dispone a desplegarla, a pincharla con chinchetas de colores. Su
mente vuela traqueteando traviesas que repiten: Esta vez sí, Esta vez sí, Esta vez sí.
Arrastra el viejo sofá desvencijado y se sienta. La
ausencia es lo primero que salta a la vista siempre, como un escándalo
silencioso, vacío y cruel. No hay allí ningún número de teléfono -lo primero que
buscan sus ojos-. Tampoco ningún nombre. Con
la prisa, he cogido una que no era… tuvo que ser eso. En su mano, tiembla un
papel translúcido, arrugado, con manchas de otra bebida y marcas de otros labios.
Desde el más absoluto de los abatimientos se deja ir escurriendo
contra el respaldo para que vayan destilando por los raíles y las huellas de otras decepciones pasadas, la amarga sorpresa y el impacto. Cuando el cigarro le quema los dedos, se espabila,
siente el dolor, el cuerpo que regresa al presente... Trata de hacer memoria
inútilmente: odia los números de teléfono -él no tiene ni fijo: lo arrancó ella
cuando se fue en un golpe de rabia-. Tras las cinco primeras cifras, el resto es un danzón que balbucea
su boca insegura Era algo así… ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? A fuerza de repetir esta frase mil veces, poco a poco sube a la superficie un conjunto (nombre y número) con ciertos visos de
sonarle de otras quimeras. Es una posibilidad remota que calla de labios para fuera hasta que
llega la
noche.
Luego, temiendo que el sueño borre lo
poco que retiene, aprovecha la luz que entra de una farola de la calle, y él
mismo transcribe ese algo de su puño y letra sobre aquella extensión
minúscula, vacía… tan vulgarmente cuadrada y grasienta, que no tiene otra historia
que la ya manifiesta en sus otras compañeras de corcho: dibujos sin significado, junto a las huellas de unos labios enjugados por personas desconocidas. Y una vez más, esa anotación común: un añadido que siempre aparece en ellas como una marca de agua.
Codorníu.