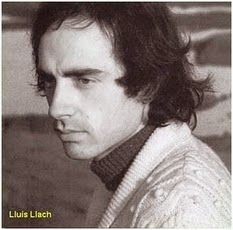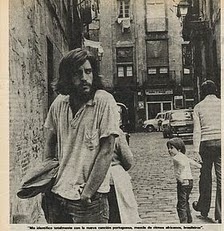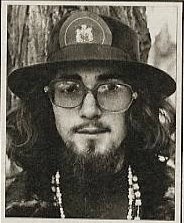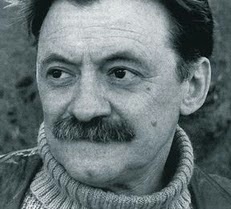«Imagínate que vas
en una barca, avanzando tranquilamente por un río sereno, dejándote llevar sin
prisa. De pronto, otro bote, arrastrado
por la suave corriente, se acerca al tuyo. Intentas alejarte de él para evitar
el choque; pero no lo consigues. El bote, que se ha soltado de alguna amarra,
golpea tu barca y hace unos buenos rasponazos en la madera brillante, recién
pintada. Te vuelves, buscando
a alguien ávidamente; mas no hay nadie en ese bote. Gruñes por dentro. No te
gusta el incidente; pero aunque lo lamentas, no te enojas. Con quién habrías de hacerlo»
«Imagínate que vas
en una barca, avanzando tranquilamente por un río sereno, dejándote llevar sin
prisa. De pronto, otro bote, arrastrado
por la suave corriente, se acerca al tuyo. Intentas alejarte de él para evitar
el choque; pero no lo consigues. El bote, que se ha soltado de alguna amarra,
golpea tu barca y hace unos buenos rasponazos en la madera brillante, recién
pintada. Te vuelves, buscando
a alguien ávidamente; mas no hay nadie en ese bote. Gruñes por dentro. No te
gusta el incidente; pero aunque lo lamentas, no te enojas. Con quién habrías de hacerlo»
(Chuang Tzú)
Nada más comenzar
los setenta, Saleta y yo (cada uno por su cuenta)
habíamos desembarcado en Santiago, en una de esas locas ideas
del destino que hicieron converger nuestras vidas, aparentemente irreconciliables.
.
Aquella pensión de la rúa del Franco, a un paso de la facultad y las tabernas, terminó de juntarnos. Los dos, por separado, debimos encontrarle algún encanto, porque nos quedamos sin dudarlo. Ella no sé qué vería; pero mi habitación era amplia y tenía una envidiable galería acristalada llena de potos, con el
piso de madera barnizada y calentita, además de unas vistas ideales para colgar, definitivamente, el recuerdo de las fachadas grises y desconchadas de mis mundos internos.
.
El roce es la prueba del algodón de todos los acoplamientos; y, aunque al principio supimos que éramos muy distintos, con el tiempo sentímos el magnetismo de todo lo contrario. Mientras yo engullía las teorías de Keynes, Samuelson y Schumpéter (como si en su mano hubiera estado alguna vez resolver los ciclos históricos del capitalismo), Saleta no dejó ni las raspas de aquellos autores orientales que luego yo habría de vaciar por las servilletas de los mostradores de las tabernas de Lavapiés.
.
El roce es la prueba del algodón de todos los acoplamientos; y, aunque al principio supimos que éramos muy distintos, con el tiempo sentímos el magnetismo de todo lo contrario. Mientras yo engullía las teorías de Keynes, Samuelson y Schumpéter (como si en su mano hubiera estado alguna vez resolver los ciclos históricos del capitalismo), Saleta no dejó ni las raspas de aquellos autores orientales que luego yo habría de vaciar por las servilletas de los mostradores de las tabernas de Lavapiés.
Ninguno de los dos aguantamos los cinco años preceptivos. Ya en el primer curso, llené nuestra relación de
gráficos, tertulias literarias,
viajes a Portugal... y cine, mucho cine. Algún fin de semana pacté con Saleta, a regañadientes, unas escapadas al galope, cámara al hombro, por los puertos y acantilados que surgían entre aquella bruma nada más abrir el suplemento de la Voz de Galicia. En mi caso, buscaba rincones mágicos para llevarlos a revelar; sin saber entonces el porqué de esa carrera que llenaba de un retumbar de cascos mi interior, persiguiendo la foto que
abriría el corazón de la princesa, como en los cuentos de Andersen. Ella, por el contrario, aprovechaba cualquier remanso en el día para repetirme: Deja de buscar. Aquí mismo -estés donde estés- hay Presencia presenciando. Y lo que sea que conoce a esta Presencia es la Presencia misma.
La magia acabó un día en que Saleta sintió agotada -por el momento- su relación conmigo. La hora llegó en las escaleras de la iglesia de San Martiño Pinario, al abrigo de una barandilla curva de piedra. Allí me puso la mano en la boca cuando la acercaba a la suya y volvió a insistir en que somos tan solo mente, una mente viendo películas. <La misma consciencia asumiendo innumerables formas>, dijo. También me explicó que nuestro gran error había sido identificarnos con un personaje y creer ciegamente en las cosas que vemos con los ojos de este cuerpo. Una vez que nos hemos imaginado a nosotros mismos siendo una entidad separada, el peregrinar en busca de la felicidad a lo largo y ancho de la película (el mundo exterior) es inevitable.
A partir de ahí, estuvimos callados unos minutos. Por mi parte, necesitaba absorber el impacto de su rechazo; de esa manera lo vivía yo, mientras sonaban las campanadas de la Berenguela. Tras la última, se levantó como impulsada por la impresionante sonoridad del silencio, me ofreció su mano para hacer lo propio y tiró de mí.
Ya no la solté. Esa noche cruzamos la plaza de la Quintana así, como si fuéramos una pareja de enamorados. Pero a la mañana siguiente, cuando me desperté, ya no estaba.
La magia acabó un día en que Saleta sintió agotada -por el momento- su relación conmigo. La hora llegó en las escaleras de la iglesia de San Martiño Pinario, al abrigo de una barandilla curva de piedra. Allí me puso la mano en la boca cuando la acercaba a la suya y volvió a insistir en que somos tan solo mente, una mente viendo películas. <La misma consciencia asumiendo innumerables formas>, dijo. También me explicó que nuestro gran error había sido identificarnos con un personaje y creer ciegamente en las cosas que vemos con los ojos de este cuerpo. Una vez que nos hemos imaginado a nosotros mismos siendo una entidad separada, el peregrinar en busca de la felicidad a lo largo y ancho de la película (el mundo exterior) es inevitable.
A partir de ahí, estuvimos callados unos minutos. Por mi parte, necesitaba absorber el impacto de su rechazo; de esa manera lo vivía yo, mientras sonaban las campanadas de la Berenguela. Tras la última, se levantó como impulsada por la impresionante sonoridad del silencio, me ofreció su mano para hacer lo propio y tiró de mí.
Ya no la solté. Esa noche cruzamos la plaza de la Quintana así, como si fuéramos una pareja de enamorados. Pero a la mañana siguiente, cuando me desperté, ya no estaba.
Codorníu.