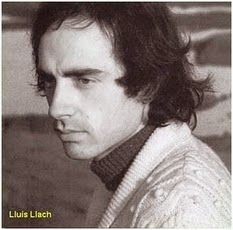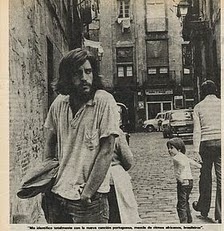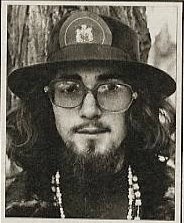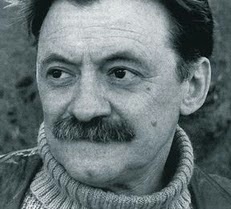Somos lo que pensamos; aunque uno nunca es lo que piensa que es, piense uno lo que piense.
Tras la decepción del conductismo, permanecí algún tiempo flotando en alta mar por los bares de Lavapiés. Fueron unos meses desnortado a tope. Hasta que un día -¿casualidades de la vida?- leí algo sobre bioenergética, y comencé a buscar un terapeuta. La metodología me gustaba: se trabajaba el yo a través del aparato muscular.
Recuerdo que estuve yendo con uno por Arturo Soria. Durante este periodo releí con pasión a Wilhem Reich y descubrí las enseñanzas de Alexandre Lowen; sobre todo, sus teorías acerca de la «coraza muscular». Sin embargo, tampoco terminé de engancharme; en este caso, no sé bien por qué. Quizá ya me había entrado el gusanillo de que el cuerpo era muy importante para integrar la estructura psicológica de la persona y necesitaba ahondar más con otro método que me diera más profundidad. Tal vez el recuerdo de Saleta ya me fuera pesando con su ausencia de plomo. No sé...Hasta que un día me decidí, la llamé a Santiago y le puse al día de mis "picoteos" psicológicos. También le dije que estaba buscando un centro de yoga que tuviese reconocido prestigio: pensaba pagar el primer mes, a ver qué tal me iba.
Le comenté que había oído hablar muy bien del de Ramiro Calle; pero ella, en el último momento, me recomendó otro por Goya que se llamaba Sivananda. Por supuesto, su opinión se llevó el gato al agua, y allí empecé.
Recuerdo una sensación -qué pequeño se ve todo, perdido a lo lejos en el tiempo-, destacando entre las nieblas: cuando cogía el metro de regreso, me sentía cambiado. Miraba a la gente y todos me parecían gente buena; que todo estaba bien y en su sitio. Esto me sucedía todos los días que iba por allí; pero luego se me terminaba pasando, después de llegar a casa y quedarme con las ganas de contárselo a alguien.
Y ese "alguien", una noche me llamó por teléfono.
Codorníu.