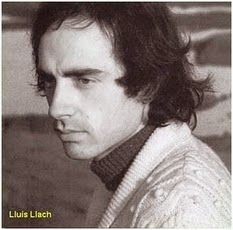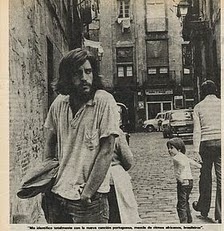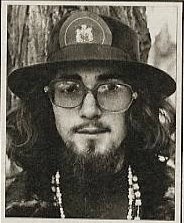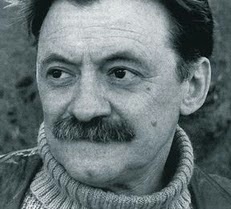"Se ha escondido
en el bosque de
bambú
el viento de
invierno".
Lleva un tiempo fundido el plafón de la entrada. Apenas se ve por la noche para echar los cerrojos y poner la cadena. Debería tener siempre repuestos de todo porque no sé cuándo podré bajar a la calle. De paso, también necesitaría yogures; el sábado no quedaban en el híper. La realidad se ofrece siempre con un lenguaje simbólico, no sería nada extraño que un día las imágenes de los espejos saltasen a la cadena humana.
Cada año que pasa me cuesta más trabajo subirme a la escalera de mano. Además he notado cómo se me acorta la vista y veo peor; puede ser que no me guste lo que veo, tal es mi karma. Tendría que recoger las gafas en la óptica; hace poco encargué unos cristales nuevos, aprovechando aquellas monturas de Saleta que siempre aparecían por los cajones inesperadamente.
De esa forma me vendrán mejor a la mente reflexiones como estas: "La ilusión del yo separado está ahí, reclamándose autor de la experiencia. Es un pensamiento, tan solo un pensamiento... pero firmemente asentado: imagina que la luz del conocimiento, la consciencia, está ubicada en (y limitada a) este pequeño cuerpo-mente".
Afortunadamente, el ruido de la secadora ha parado. Ya no se oye el molesto "clinc" de las hebillas y las cremalleras contra el bombo de metal. Ahora solo queda el silencio de fondo, la oportunidad de observar al observador hasta que en un futuro pueda estar presente con los ruidos.
Codorníu.
Afortunadamente, el ruido de la secadora ha parado. Ya no se oye el molesto "clinc" de las hebillas y las cremalleras contra el bombo de metal. Ahora solo queda el silencio de fondo, la oportunidad de observar al observador hasta que en un futuro pueda estar presente con los ruidos.
Codorníu.