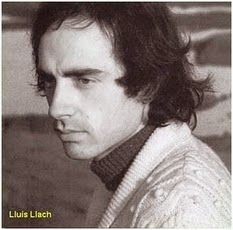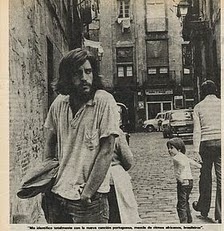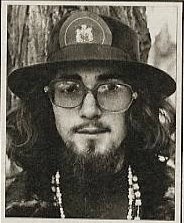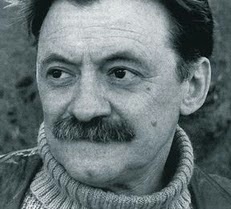Un hecho condicionó la guerra que me tocó vivir a mí en aquella brigada sanitaria. Fue al rellenar una simple ficha con el oficio que teníamos antes de incorporarnos al frente. Yo había trabajado mucho en cafés, cervecerías y hoteles, y puse cocinero, un oficio que conocía bien. Las causalidades de la vida hicieron que no hubiera otro en toda la brigada, así que me adjudicaron la responsabilidad de dar de comer a noventa camilleros. Era tanto trabajo que, al cabo de un tiempo, me pusieron ayudantes para partir leña, fregar los cacharros, etc. de manera que dispuse de periodos para dar alguna vuelta por los montes de la zona y descansar de tanto ajetreo que teníamos a diario. Fueron diecisiete meses que, a pesar de estar a pocos kilómetros del frente, no tuve que pegar ni un solo tiro.
En uno de los paseos que daba por el campo en mi tiempo libre, quedé enganchado en un lazo para atrapar conejos. Hice unos cuantos, iguales a ése, y los puse mucho más lejos, en otra parte del monte. Así, casi todos los días cogía algún conejo, que preparaba muy bien con salsa de tomate, de tal manera que los de la cocina y el botiquín se chupaban los dedos de contentos. Hice mi trabajo con la mejor voluntad, sin ahorrar esfuerzos en la tarea de dar bien de comer a todos sin distinción de rango, por lo que siempre fui una persona querida y apreciada por los compañeros.
A mi destacamento sanitario no le faltaron nunca alimentos, porque no era fácil ajustar las cantidades, ya que era casi imposible saber cuántos enfermos o heridos iban a pasar por allí cada día. Los sábados salía un "Hispano" (una especie de camioneta) para que los milicianos fueran a la capital a mudarse y asearse a fondo. A todos les daba dos panecillos largos para que se los llevaran a sus familias. A la portera de la casa donde yo vivía, que me lavaba la ropa cuando volvía del regimiento, le llevaba, además, un saco de leña de encina. A Chelo, la hermana de Estrella, le mandaba lo mismo, pues sabía de las penalidades que estaban atravesando en el Madrid sitiado y bombardeado, donde no había con qué guisar, ni carbón, ni luz, ni gas…
(continuará...)
Pepe, padre.